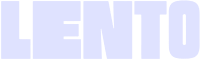El vuelo hacia Goa me demuestra lo necesario de mirar en silencio. Dejar la mente en blanco y que la sensación de estar viendo algo bello ocupe ese vacío. También eso aburre. Así que me pongo los auriculares, ajusto el volumen y voy pasando los canales. El contenido es igual a toda la música de avión de cualquier aerolínea. Inadvertidamente llego a la voz de Sinatra. La Voz me atrapa por las muñecas y ya no tengo posibilidad alguna de seguir mi zapping. Vuelvo a escuchar las canciones de un viejo disco que estaba en la casa de mi abuelo. Un disco de pasta de vinilo al que se le pasaba, antes de cada uso, un suave cepillo para quitarle las pelusas. Strangers in the Night. Extraños en la noche. De niño me parecía un título de serie negra. Ahora, que por primera vez me detengo en sus letras, compruebo qué inocente había sido aquella asociación de aquel disco de Sinatra con las novelitas de misterio de la serie Punto Rojo. Mi abuelo las canjeaba en un quiosco vecino en una noria que lo nutría de intrigas. Todas tan parecidas entre sí que debía marcar las que había leído con una señal personal (en su caso, eran dos cruces seguidas de un punto y un guion) para no pagar de nuevo el precio del canje y correr el riesgo de caer en una historia de la que ya conocía personajes, desarrollo y final. Arrugadas por los enjambres de lectores, marcadas en todas partes con las señas de identidad de quienes ya las habían leído, las Punto Rojo tenían a Sinatra como banda sonora. Y ahora vuelven, de su mano, a mi recuerdo. Ya no cambio de canal de audio. Condeno a Sinatra al trabajo de Sísifo y me abstengo de pensar que todo el tiempo lo familiar se está mezclando con lo extraño. Que esa articulación, a fin de cuentas, es ir construyendo eso que llamamos “sistema de valores”. Eso que si lo encerramos en la tradición como único marco, corre el riesgo de volverse combustible para la quema de libros, pero si lo dejamos encontrarse con el otro, permite que una escuela de samba de una favela se resignifique en la cosmovisión amazónica de los yanomamis. Familiaridad y extrañeza balbuceando juntas, como lo muestran varios de los artículos de este número.
En el aeropuerto elijo como taxi una camioneta que parece de lata. Tiene un nombre en portugués escrito en el parabrisas. Si Sinatra era la extrañeza ante la familiaridad del recuerdo, este portugués en la India —en la que fuera hasta 1961 la India portuguesa— es la familiaridad en medio de lo que debería ser completamente extraño. A través de la ventanilla se ven iglesias blancas, vegetación tropical, un cultivo púrpura. Por el borde de la banquina avanza una procesión en fila de uno en fondo. El conjunto lo abre una cruz llevada por un sacristán que ha de rondar los 50 años y es el más joven del grupo. Lo extraño no es su anacrónico bigote ni su capa roja demasiado chica para su tamaño. Tampoco que el cajón venga al final de la fila de deudos, como si el muerto ya empezara a ser dejado atrás. Eso podría ser lo familiar. Lo extraño es que así como estamos, casi detenidos por culpa del tránsito nutrido, vemos que la procesión se nos viene encima. Como si fuera el cortejo lo que nos rebasara a nosotros. Sin que nos demos cuenta, distraídos.