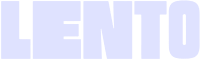Extraño destino que me empujas allí, ¡dime si me serás fatal! ¡Dime si esa mujer de los ojos azules y de los cabellos de oro, que cada noche turba mis sueños, será mi perdición!... Emilio Salgari, Los tigres de Mompracem
De todas las islas que conquisté antes de cumplir los 11 años, Mompracem fue la mejor. Antes había sido el bosque de Nottingham y, por momentos, cuando levantaba la vista hacia el enorme árbol de nísperos, el bosque seguía allí. También había sido la isla de Lincoln y, de hecho, durante algún tiempo la isla misteriosa y Mompracem se alternaban en el terreno a los fondos de la casa de mi amigo Hernán. Y también se alternaban nuestros papeles, aunque Hernán era la mayoría de las veces mi fiel Yáñez.
Sí, Mompracem fue tal vez nuestro escenario más intenso, o al menos el que con mayor vividez recuerdo ahora. Tal vez mucho tenga que ver el otro recuerdo intenso asociado a este: el de Lara. O nuestra “Perla de Labuán”, como enseguida convinimos en llamarla con Hernán, por supuesto que sin que ella lo supiera.
El enorme patio trasero de la casa de Hernán nos parecía agreste y exótico. Visto hoy no era más que un rectángulo irregular lleno de malezas, pastos altos, desniveles y dos grandes árboles que proveían toda la sombra en verano, el limonero y el de nísperos. Unos años después el terreno sería cubierto y totalmente edificado.
Pero aquel verano Mompracem brillaba en todo su esplendor. Nos habíamos procurado sendas espadas de madera, la de mi amigo con la envidiable curvatura de la cimitarra, la mía era recta y prosaica, apenas ocultaba su pasado reciente de astillada regla T de mi hermana mayor. El tronco del árbol de nísperos era el que sufría casi todos los embates, su castigada corteza solía ser el descomunal torso del gigantesco enemigo de brazos musculosos y turbante.
Una tarde después del almuerzo nos reunimos en Mompracem, como era costumbre. La cuadra estaba en silencio, se sentía el trino de los pájaros y el fuelle inagotable de las chicharras de tanto en tanto, los ruidos de la siesta de verano. La idea era abastecer nuestro “barco” antes de partir, todavía no habíamos decidido si sería otra vez Mompracem o la isla misteriosa. Estábamos en eso cuando la vimos parada en el otro extremo del terreno, en la calle, observándonos con silenciosa concentración y el ceño fruncido. Tal vez la habíamos visto antes y simplemente no le habíamos prestado atención. Pero allí estaba.
Lo primero que vi fue la rodilla lastimada, dado que en la posición que me encontraba quedaba en mi línea de visión. Luego, cuando nos acercamos, pude apreciar también los magullones rojos en la cara. Lara era más o menos de nuestra altura, más bien flacucha y de piel muy blanca y llena de pecas en las mejillas. Llevaba el cabello rubio y rizado recogido en una coleta de la que escapan mechones, tenía unos intensos ojos azules y en la media sonrisa que se le había dibujado en el rostro mientras nos observaba jugar había un dejo de picardía, pero también cierta condescendencia de hermana mayor.
Fuimos a hablar con ella y casi de inmediato la invitamos a nuestra isla, por un instante se le iluminó la cara, pero de inmediato torció el gesto y miró de soslayo hacia un costado, donde, luego lo sabríamos, estaba su casa. Tras un momento de vacilación se adentró en el terreno y nos siguió hasta nuestro campamento pirata. Hernán le prestó su espada y Lara pronto demostró que podía dar unos buenos y efectivos mamporros si se lo proponía.
No recuerdo más detalles de aquella tarde, de la primera vez que jugamos los tres, solo que fue un hermoso día de verano lleno de emociones que se pasó volando. Cuando nos despedimos le dijimos a Lara que volviera al día siguiente. Ella volvió a mirar en dirección a su casa con cierta preocupación y finalmente asintió con un enérgico cabeceo.
Lo que supimos a continuación y en breve fue que nuestra nueva amiga no estaba dispuesta a aceptar un papel secundario o “de reparto” en nuestras historias. Algo de lo que Hernán, en buena medida responsable de los guiones improvisados, debió tomar nota enseguida. Ella podía aceptar que yo fuera el Tigre de la Malasia y que el gordo Hernán fuera el bravo Yáñez, pero nunca sería menos que la Corsaria Roja, tan sanguinaria y peligrosa como el azote de los mares de Indochina.
Pero las niñas no son piratas, intentó objetar Hernán que ya por entonces despuntaba como un conservador a prueba de balas.
¿Qué no? Te desafío a un duelo de espadas y vamos a ver quién es más pirata, respondió Lara con la nariz a menos de un centímetro de la suya.
Hernán no podía arredrarse, al menos no en mi presencia, así que estuvo de acuerdo. Acepté ser el árbitro imparcial y me comprometí a declarar un ganador justo y concederle todas las riquezas del tesoro de Mompracem. El combate fue corto y contundente, el pobre Hernán prácticamente no tuvo posibilidades. Intentó un par de estocadas torpes con su cimitarra, pero la contrincante se movía como un demonio rubio y devolvía tres golpes por cada uno de los que logró sacar resoplando y sin aliento el gordo. Y así terminó en el piso con Lara montada a horcajadas sobre su panza, mientras golpeaba el suelo con la mano gritando que se rendía.
¡Te declaro vencedora! Desde ahora serás conocida como..., le hice un gesto apremiándola para que dijera el nombre que llevaría de aquí en más.
¡La Corsaria Roja! ¡El azote de los mares de Indochina y pesadilla de todas las marinas!, respondió levantando su espada de palo.
Lo celebramos comiendo algunos nísperos del árbol, algo que teníamos que hacer a escondidas de la madre de Hernán, que cuidaba de aquel árbol como su tesoro personal y más preciado. De todas las tardes de aquel verano, recuerdo esta donde todo era verde y dorado, el dulzor de la fruta me llenaba la boca y el calor nos envolvía en un abrazo a los tres. Parecía que las tierras de Mompracem se extendían hasta donde daba la vista. Aunque hubo muchas otras tardes, por alguna razón aquella quedó prendida en su alfiler todos estos años.
Los encuentros por la tarde se hicieron sistemáticos, cuando daban las dos y media y nuestra compañera de juegos no aparecía, nos mirábamos inquietos con el gordo Hernán hasta que aparecía por el fondo y se disipaban nuestras nubes. Fue una de esas tardes, precisamente, en que Lara llegó bastante después de lo acostumbrado, cuando esas nubes negras se cruzaron en nuestro cielo. De una mirada adivinamos que había estado llorando, tenía los ojos rojos todavía, al igual que las mejillas pecosas. No quiso hablar durante un buen rato y nos sentamos los tres sobre el tronco que habíamos traído de un predio lindero para hacer las veces de bote o de galeón, según las necesidades del día. Así estuvimos un buen rato mientras nos turnábamos Hernán y yo para jugar con el balero que nos habíamos fabricado con los restos de un mueble e hilo sisal robado del galpón de las herramientas. Cuando por fin Lara aceptó participar en el torneo de balero, todo volvió a su cauce y pasamos el resto de la tarde jugando y riendo como siempre, sin una palabra por el motivo de su congoja.
No obstante, a partir de allí las cosas cambiaron. Lara dejó de venir, pasaban los días y nuestra amiga rubia no aparecía. A mitad de un juego nos quedábamos serios y extrañados cuando advertíamos que otra vez faltaría a la cita. Pero al tercer día nuestra desazón ya había alcanzado su cota máxima.
Tenemos que hacer algo, vamos a ver si está bien o podemos ayudar en algo, le dije a mi amigo.
Sí, claro, pero no podemos aparecernos por la casa así nomás, respondió Hernán.
¿Por qué? Somos sus amigos, ¿no?
Bueno, dicen que el padre es un ogro, si nos ve es capaz de corrernos a rebencazos, no sé, dicen que está loco.
¿Quién lo dice?
Bueno, mi madre y las vecinas lo comentaron el otro día, no sabían que yo estaba oyendo.
¿Vos creés que pudo haberle hecho algo a Lara, que la pudo castigar?
Estoy seguro, afirmó Hernán con el rostro grave y los labios temblorosos.
Tenemos que rescatarla, dije poniéndome de pie de un salto con una firmeza que a mí mismo me sorprendió. Tal vez estaba totalmente imbuido de mi papel de Sandokán y aquello era lo más natural, no sé.
¿Pero qué decís, Aldo, estás loco o qué te pasa?, exclamó aterrado Hernán.
Es nuestra Perla de Labuán, tenemos que ir a rescatarla.
¿Y qué tenemos que ver nosotros? ¿Y si ella se lo buscó? ¡No, basta, no digas eso!, mi amigo comenzaba a retroceder.
¿Cómo podés decir eso? Es nuestra amiga, yo haría lo mismo por vos, ¿no lo harías por mí?
Pero es distinto...
Por supuesto que no llegamos a ponernos de acuerdo, pero antes de terminar dirimiendo el asunto en un duelo de espadas de palo o a golpes limpios, mi madre se asomó por la cerca y me llamó. Antes de irme le hice el gesto a Hernán de que “esto no va a quedar así” y me fui con la cabeza gacha. Mi madre no estuvo muy comunicativa, pero enseguida me di cuenta de que algo no andaba bien. Cuando llegamos a casa antes de entrar, me puso las manos en los hombros y me dijo, muy seria, que por unos días “no quiero que vayas a la casa de tu amigo Hernán”.
¿Pero por qué?
Aldo, no me hagas repetírtelo, si no le digo a tu padre que te ponga en vereda enseguida, ¿entendido?
La amenaza de juicio sumario y ejecución obró efecto inmediato, como era de esperarse. Me fui a mi cuarto a meter la nariz entre las revistas de historietas y los libros de tapas amarillas de la colección Robin Hood. Cuando uno es chico el tiempo es de una exuberante elasticidad, así que creo que cuando volví a levantar la vista de las viñetas coloridas de John Carter o de Linterna Verde, ya habían pasado dos o tres días. O tal vez fue el resto de aquella rara semana, no lo sé. Lo cierto es que consideré que ya había pasado tiempo suficiente como para que oteara el camino y preguntara a mi madre si ya podía volver a lo de mi amigo. Mi madre se secó las manos con la punta del delantal en un gesto que le había visto hacer un millón de veces, torció un poco la boca y con un resoplido terminó por asentir con la cabeza.
Andá, pero si te llamo, venís de inmediato, ¿entendido?
Le hice la venia y salí corriendo hacia la casa del gordo. A Hernán se le iluminó la cara cuando me vio saltar el murito de su casa y atravesar el caminito lateral que llevaba al fondo. Cruzamos las espadas de palo en un saludo de piratas que habíamos inventado y trotamos hacia nuestra querida Mompracem. Mientras jugábamos en el terreno comencé a recordar nuestra última discusión y creo que el gordo, de algún modo, también lo hizo. Lo cierto es que en determinado momento nos miramos en silencio y nos dimos cuenta de que teníamos algo pendiente.
Está bien, vamos, dijo Hernán al tiempo que se incorporaba resuelto y dispuesto a ir en busca de Lara. Tomamos nuestras espadas y las hondas de alambre que habíamos fabricado con las infinitas existencias del galpón. También recogimos algunas piedras pequeñas como munición, porque en el fondo temíamos lo peor. Y así, pertrechados como buenos piratas, salimos en silenciosa expedición a la casa de nuestra amiga. El corazón me palpitaba con fuerza en el pecho, pero ni por asomo sentía temor, las ganas de ver a nuestra amiga eran mucho más fuertes.
Hasta entonces nunca habíamos ido a la casa de Lara, aunque sabíamos perfectamente dónde estaba. Lo que no imaginábamos era encontrarla totalmente cerrada como si allí no viviera nadie desde hacía tiempo. Era una modesta casita con dos ventanas al frente, la puerta principal descascarada, un ínfimo terreno sucio y descuidado y, como la mayoría de las casas del barrio, un estrecho corredor que conectaba con el terreno del fondo. Por allí entramos de la manera más sigilosa que nos fue posible.
El silencio me estrujó el corazón. En el terreno del fondo el desorden, los pastos crecidos, la mugre, el desamparo se colaba por todos los rincones. En contraste, el verano mantenía audible su banda sonora de pájaros y chicharras, con lo cual el paisaje no parecía del todo triste, sino apenas agreste y hosco. Aunque emanaba un aire algo siniestro de todo. La puerta con tejido mosquitero del fondo de la casa colgaba en falsa escuadra de su marco, entreabierta. Con el gordo intercambiamos una mirada y estuvimos de acuerdo en que aquel sería el punto de entrada. Empuñamos nuestras espadas y nos lanzamos.
Cuando nos acercamos advertimos que además había una contrapuerta metálica. Entre los dos empujamos con todas nuestras fuerzas y la puerta cedió con un enervante chirrido. El corazón se nos fue a la boca y nos quedamos paralizados en el umbral por un momento. Sin embargo, desde el interior oscuro de la casa reinaba un silencio implacable. Por fin entramos, era la cocina. En la pileta sucia todavía había platos, en la mesa de cármica renga había migas y un par de tazas, una de ellas con el asa rota. Un estrecho corredor avanzaba hacia el frente de la casa, a lo largo había tres puertas. En la primera estaba el baño, la segunda era un cuarto pequeño, probablemente el de Lara, y la última era el dormitorio grande de los padres. Echamos un vistazo y vimos que todavía la cama estaba revuelta, había ropa tirada en el piso y el sol entraba oblicuo por la ventana. Llegamos al living comedor, la gran mancha oscura en el piso nos dejó paralizados de nuevo como si fuera una presencia maligna. Aunque vivíamos en la época de la televisión en blanco y negro, en el cine de matiné habíamos visto suficientes películas de policías y ladrones para saber que aquello era sangre. Y que eso solo podía significar una cosa: estábamos en la escena de un crimen. Parecía como si todo el silencio de la casa emanara de aquella mancha ominosa que cubría el piso entre el sofá desvencijado y la puerta principal.
¡Vámonos de acá, Aldo!, rogó Hernán ya incapaz de contenerse.
A decir verdad, no me costó nada hacerle caso y volver sobre nuestros pasos. Con el mismo sigilo, pero con una angustia enorme en el pecho y la garganta, salimos de la casa por donde habíamos entrado. Volvimos a toda velocidad al refugio de nuestra isla, sin aliento y con cara de susto. Lo sé porque veía mi propia cara reflejada en la del gordo.
Recuerdo que esa tarde hicimos mil conjeturas sobre lo que pudo haberle pasado a nuestra amiga. De hecho, lo primero que pensamos fue que Lara había sido la víctima de aquel crimen. Nuestros padres se negaban a hablar del asunto. Unos días después la madre de Hernán por fin le contó que había ocurrido algo horrible en esa casa y que el padre de Lara había muerto y que ella probablemente estuviera en algún hogar del Consejo del Niño, como se llamaba entonces. Pero no le dio más detalles.
Con Hernán hicimos algunas especulaciones, recreamos la historia con las pocas pistas que teníamos, lo que habíamos visto con nuestros propios ojos y lo escaso que nos habían contado. Pero estábamos muy lejos de sospechar siquiera los hilos más oscuros de aquella historia, como accidentalmente sabríamos muchos años más tarde. Lo cierto es que el verano se terminó en pocos días más, como si después de aquel final trágico ya no hubiera más que decir. Para cuando volvimos a las clases todo el asunto fue quedando lentamente en el olvido.
Como decía antes, unos años más tarde me enteré en forma accidental que la madre de Lara había ido a parar a la cárcel. Nuestra amiga había quedado al cuidado de unos tíos luego de salir del hogar de niños. Lo cierto es que nunca más supe de ella.
Casi cuatro décadas después de aquel verano, volví a verla en Madrid. Me había metido en el negocio de la publicidad y viajaba a menudo, en aquella ocasión participaba en una negociación con una agencia enorme por cuenta de nuestra modesta firma en Montevideo. En uno de los pocos días que pude zafar de las obligaciones del trabajo salí a caminar Madrid, que es la mejor manera de conocer y disfrutar esa hermosa ciudad. Después de deambular un buen rato, encontrándome con pedazos de geografía urbana rioplatense aquí y allá, me senté en un café de la Gran Vía.
Al principio no me di cuenta, solo reparé en que la camarera era una mujer de mi edad aproximada, es decir, bastante mayor como para estar sirviendo mesas en un café madrileño. Pero se movía con soltura y mostraba una sonrisa amable e inalterable que permitía apreciar cómo conservaba todos sus atractivos de juventud. Conservaba una buena figura, llevaba el cabello rubio recogido en una coleta y tenía una mirada franca de ojos azules, algo cansados pero chispeantes. Por fin se acercó a mi mesa.
¿Ya sabe qué va a ordenar, caballero?, la pronunciación rioplatense era inequívoca y se coló en esas pocas palabras.
Me demoré mirando sus ojos algo sorprendidos que al parecer iban recomponiendo mi rostro lentamente, mientras la sonrisa de cortesía los rodeaba de una infinidad de delgadas líneas. No, no parecía quedar nada de aquel verano en ellos, pero allí estaban.
¿Lara?