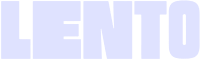Era una de esas noches pesadas.
No sé cuándo cerré los ojos, aunque no estoy segura de si los cierro cuando duermo.
¿Y quién hubiera podido seguir durmiendo? Los golpes en la puerta me habrían despertado de todas formas.
Todo se mezcla en mi cabecita minúscula. Mi madre acostumbraba decir: “Miren a esa con esa cabeza chiquita. Y miren a su hermana. Ella tiene más sentido común que todos nosotros reunidos acá. Si Allah me hubiera dado sólo hijas sería la mujer más feliz de Gaza”.
Me gustaba oír a mi madre decir eso. Pero me preocupaba también.
Es problemático tener una cabeza chica en un país en donde hay gente con garrotes y gente que te apunta con armas todo el tiempo.
Pero finalmente me resigné a estar contenta con mi pequeña cabeza y a diferencia de mi hermana gemela tomé las debidas precauciones.
Me decidí a evadir lo más posible a la gente con garrotes, ya que un solo golpe me hubiera destrozado la cabeza. Al mismo tiempo me decía a mí misma: “Si mantengo mi cabeza fuera del alcance de los francotiradores me va a ir bien” (el tiempo diría lo equivocada que estaba).
Estos eran los pensamientos que tenía en la primera Intifada. Pero ahora no sé si pienso igual o sólo recuerdo cómo acostumbraba a pensar entonces.
El bombardeo ha sido tan fuerte y continuo que ya no puedo distinguir más los sonidos. Tiran cohetes, balas, hay tanques, francotiradores, helicópteros, hasta aviones de combate. Mucha gente acostumbraba alardear de que sabían diferenciar con qué arma los atacaban. Pero yo no. Al contrario, a mí me asombraba mucho esta gente con esa habilidad. Quiero decir: cuando todo el sueño que puedes conseguir es apenas un rato en el amanecer, ¿cómo puedes diferenciar entre los golpes en una puerta o una bomba que detona?
“Empezó el bombardeo de nuevo”, dijo mi madre. “O están golpeando en la puerta”. Como ven, no era sólo yo.
Me levanté. Sabía que era la única que lo haría. La otra persona en la casa era mi abuela y ella se pasaba encerrada en su cuarto porque decía que allí el sonido de las armas no llegaba tanto.
“Buenos días”.
“Buenos días para usted”.
“¿Está tu madre en casa?”.
“Sí, está en casa”.
“Y tu padre?”.
“No, está en la cárcel, debes saberlo”.
“Me ovidé, maldición”.
“A causa de la ocupación”.
“Sí, claro, ¿por qué sería si no?”.
“Pase nomás”.
“Lo siento, no puedo. Pero quería pedirte algo”. Después de una pausa siguió hablando. “Siempre soñé con tener una hija como tú o como tu hermana. Y con tu ayuda lo podría cumplir”.
“¿Qué quiere decir?”.
“Quiero decir que tu hermana podría ser mi hija”.
“¿Y quién dice que ella ya no lo sea?”.
Ignoró mi pregunta y siguió hablando.
“Mi hijo es un joven adulto ahora y tu hermana una joven preciosa. ¡Tan linda como tú! Como bien sabes, ¡el mundo es una mierda ahora! Pero igual yo pensaba que ya era tiempo de encontrarle una mujer a mi hijo y me preguntaba si no podrías hablar con tu madre y convencerla de que les permitiera casarse. Con tu padre en prisión alguna gente podría pensar que no es el momento adecuado, pero de todas formas... ¿Qué podemos hacer? Si esperamos que todo mejore, que Palestina sea libre y que nos den de vuelta nuestra tierra, tendríamos que esperar para siempre. ¡Nadie se casaría ni formaría familias!”.
Yo me había quedado sin palabras. Me había quedado en el umbral, como un trapo. Yo asentía y ella seguía hablando. Debió de haber interpretado de mi parte un consentimiento.
Se adelantó y me besó en la frente.
“Como dije, tú eres la única que puede ayudarme y tengo la sensación de que todo va a ir bien”.
Y se dio vuelta para irse. La alcancé y la tomé por su largo vestido negro. Me miró.
Le dije: “Entra y toma una taza de té, algo de desayuno”.
“No, no”, protestó. “Podremos tomar un té luego, y no tengo hambre. Me voy a casa ahora, voy a hacer algo que tengo que hacer y luego lo voy a tranquilizar. Tú sabes que el chico ha estado enamorado de ella por un largo tiempo ahora. Yo estaba esperando que creciera un poco para tomar cartas en el asunto. Yo sé que ella es un poco mayor que él, pero ahora son más o menos de la misma edad. ¿Has visto a alguien tan enamorado? Hoy es su cumpleaños y voy a hacer una pequeña fiesta. ¿Por qué no vienes? Tú y tu hermana tienen la misma aura”.
Dejó de hablar, perdida en su propio pensamiento.
Me quedé ahí, mirándola. Parecía exhausta, más vieja que de costumbre. Toda la carga que estaba soportando habría derribado a un roble, pero allí estaba ella, tan alta como siempre.
“Le voy a dar al muchacho las buenas noticias y tú le cuentas a tu hermana, ¿qué te parece?”.
Por segunda vez me encontré asintiendo con la cabeza sin saber a qué asentía. Y como la otra vez, ella tomó mi asentimiento como quería. Se abalanzó sobre mí y me dio otro beso en la frente. Luego retrocedió, me miró de modo pensativo y me dijo:
“Eres lo único que me queda en el mundo, bendita seas. Me siento mejor ahora. Créeme, si tuviera otro hijo lo casaría contigo”.
“¿En serio, tía Amna? No necesito pruebas de cuanto me quieres”.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se dio vuelta y se fue, su pañuelo flotando con la brisa.
“¿Quién viene a golpear la puerta a esta hora tan temprana?”, dijo mi madre todavía con los ojos a medio abrir.
“Era el sonido de los bombardeos”, le dije.
“Sabía que era eso. Pero pensé que estaba soñando. ¡Al diablo con todos ellos! ¿No se cansan nunca? ¡Han transformado nuestras noches en días! ¿Son tan sordos que no pueden oír las bombas que tiran?”.
Cuando me tapé la cabeza con la frazada me preguntó: “Qué hora es?”.
“Seis de la mañana”.
“¿Las seis? Levántate, ¿no has dormido lo suficiente?”.